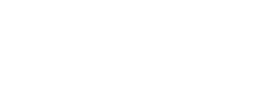En Dolor y gloria, el más reciente film de Pedro Almodóvar –que hace poco hizo ruido en Cannes llevándose dos reconocimientos– se nos cuentan pasajes de la vida de Salvador Mallo (Asier Flores, cuando niño; Antonio Banderas, cuando adulto), un director de cine que ha dejado de trabajar y al que castigan no pocos problemas de salud. Vive solo, replegado, encerrado en su piso, con el deseo de volver a filmar pero sin la fuerza física ni anímica para hacerlo. De hecho Salvador se nos presenta desde niño: un chaval campesino, pobre, que desde muy pequeño demuestra inusuales sensibilidad e inteligencia, con marcada afición por la lectura. Amado y apoyado por Jacinta (Penélope Cruz), su madre, son los años “semilla” de lo que Salvador llegará a ser: un intelectual exitoso y respetado (tiempos que no vemos en pantalla) hasta su situación presente –la descrita arriba– en que la depresión es su compañera cotidiana. Pero entre la soledad y las afecciones, un par de eventos le darán nuevo impulso (incipiente, pero firme) a su vida: el reencuentro con Alberto (Asier Etxeandía), actor en una de sus cintas de más éxito –con quien ha estado enemistado tres décadas– y también el reencuentro con Federico (Leonardo Sbaraglia), su ex-amante, el amor de su vida. Así su entorno, los recuerdos de Salvador se actualizan y hacen resumen. Su niñez, la relación con su madre, los primeros indicios de su homosexualidad, su educación entre curas, se entrelazan a su situación presente, detonando una introspección obligada que da paso a la reflexión, a algunos “cierres” necesarios, y desde luego a cierta eventual expiación. Ser artista es coyuntural; antes está ser persona, lo esencial y cotidiano, lo que vuelve menester hacer las paces con uno mismo.
Dolor y gloria no pertenece a ese núcleo de películas del Almodóvar de culto, exuberante y abigarrado. Por el contrario es una obra sumamente personal (casi sin duda la más personal de su filmografía), contenida, intimista, que fluye a un ritmo muy controlado. La pasión ahí está, omnipresente pero sutil, ofrecida sin explosiones, más bien latente pero diáfana, a la altura de cualquier melodrama almodovariano que se precie. Por otra parte, en Dolor y gloria hay un rasgo significativo poco usual: todos los personajes son gratos. Imperfectos como cualquiera, todos ellos provocan nuestra simpatía –en concreto nuestra empatía– lo cual perfila al film por caminos puntualmente más hondos, más humanos, siempre preferibles (al menos en el horizonte de un cine más relevante) a esos otros de conflictos enmarcados en antagonismos de buenos y malos. Un cine pues de personajes y sus encrucijadas, esencialmente acotado a ellos mismos, más que de eventos “externos” (contextuales) que suelen derivar en fórmulas. En Dolor y gloria es evidente que ese rasgo de humanidad encuentra sustento en la solidez de las actuaciones: percibimos entrañables, cercanos, genuinamente comprensibles, al Salvador que entrega Banderas, a la Jacinta de Penélope Cruz (y cuando anciana, también de Julieta Serrano), a Alberto y a Federico. Una fauna con la que puedes relacionarte, inserto como cada uno está en la diaria y difícil tarea de vivir. Escucho por todos lados que Dolor y gloria está “muy bien, sin ser una de las mejores películas de Almodóvar”. Habría que pensar esto dos veces. En lo que a mí respecta, sí califica entre sus trabajos más destacados, si bien encaja menos en el “tipo” de cine al que el realizador manchego nos ha acostumbrado.
Y para cerrar, tres gratos detalles “periféricos” que adornan a Dolor y gloria. 1) Lo que el pequeño Salva dice al albañil al que enseña a leer y escribir: “Escribir es como dibujar, pero con letras”. 2) Lo que el propio Salvita responde cuando le preguntan por qué quiere estudiar: “Para aprender más cosas que después yo pueda enseñar”. Y 3), escuchar a la talentosa Cruz cantar A tu vera, endulzando las tareas cotidianas y a nuestros oídos.