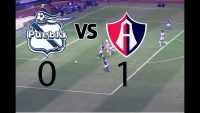A ojos de los demás, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) es un tipo sumamente raro. Soltero, cuarentón, solitario, vive con Penny (Frances Conroy), su madre enferma, en un departamentito miserable de Ciudad Gótica, inmersa como nunca antes en un contexto de huelgas, violencia, corrupción, suciedad y protestas de todo tipo; una bomba de tiempo. El sueño de Arthur es convertirse en un comediante reconocido, impulsado por algo que Penny le dijo cuando pequeño: “estás destinado a alegrar a las personas”. Mientras tanto, trabaja en una agencia de payasos y funge como tal en eventos diversos; algo que conlleva ironía, porque Arthur tiene una “condición” que lo hace reír a carcajadas en cualquier momento y sin motivo aparente.
En paralelo, Happy (como lo llama su madre) es cotidianamente maltratado, ridiculizado, agredido, por quienes le rodean; lo mismo por chicos callejeros que por compañeros de trabajo, e incluso –azarosamente– por uno de sus ídolos: Murray Franklin (Robert De Niro), conductor de un show televisivo. Todo sumado, Arthur Fleck tiene problemas y no son pocos. Además, le llueve sobre mojado: lo corren del trabajo, le retiran el apoyo para sus medicamentos, lo golpean en el metro y es violentamente rechazado por Thomas Wayne (Brett Cullen), el hombre más poderoso de Ciudad Gótica, para quien Penny trabajó décadas atrás. Es de ahí que parte la transformación del “raro”, “invisible”, Arthur Fleck. Incidentalmente, primero; conscientemente, después. El tipo reacciona, se empodera, se hace cargo de sus cuentas pendientes. Deja de ser Arthur, el lacerado freak “tratable”, para convertirse en Joker, el instantáneo –helado– líder de masas. Ciudad Gótica explota en definitiva, detonada por una segunda bomba.
Joker es, no hay duda, una película importante, de lecturas diversas, que por ende no es sencillo delimitar. La división de opiniones que ha generado pasa más por razones connotativas —externas, digamos– que por su ser cinematográfico. “Atemorizante” puede ser también uno de sus adjetivos principales: es atemorizante Ciudad Gótica (en especial como espejo-reflejo de la sordidez profunda de no pocas urbes contemporáneas); es atemorizante el personaje nuclear, como esa bomba de tiempo, ya mencionada, que deriva en su espeluznante transformación; es atemorizante lo que el entorno le hace a Arthur Fleck, sin escrúpulo alguno, humillándolo, lacerándolo por goteo. Así las cosas, por supuesto es atemorizante la suma de todo lo anterior, que da para una película genuinamente sorprendente, atractiva a pesar de la aspereza de su texto y contexto, que se sostiene en el tour de force actoral del competente e intenso Phoenix, que de aquí en más será “el que hizo Joker” para las audiencias cinéfilas. 25 kilos debajo de su peso, Joaquín Phoenix se apropió del personaje con una escalofriante mezcla de lucidez (a contracorriente de su estado mental), convicción, candor y crueldad, para convertirlo en la backstory –a discutir– de quien años después sería la némesis por excelencia, decantada, de Batman. Un trabajo memorable, del que no dejará de hablarse en mucho tiempo.
El todo de Joker funciona con potencia y eficazmente. En cuanto a algunas de sus partes, decir que la película se establece pronto y con solidez en la secuencia en que unos jovenzuelos se burlan y golpean a Arthur, destrozando su letrero (es El mundo contra Arthur como punto de partida). La bisagra argumental se ubica con el incidente en el metro, enfrentamiento que da inicio a la metamorfosis del personaje. Y francamente memorable es la secuencia en el estudio de TV, con el “cara a cara” definitorio de Joker (no más Arthur) con Murray, para establecer –en cadena nacional, de manera rotunda y despiadada– esa suerte de Manifiesto de los ignorados “invisibles”, de los marginales. ¿El Manifiesto de Arthur transfigurado en Joker? ¿El de la película toda? ¿La fusión de ambas posibilidades?