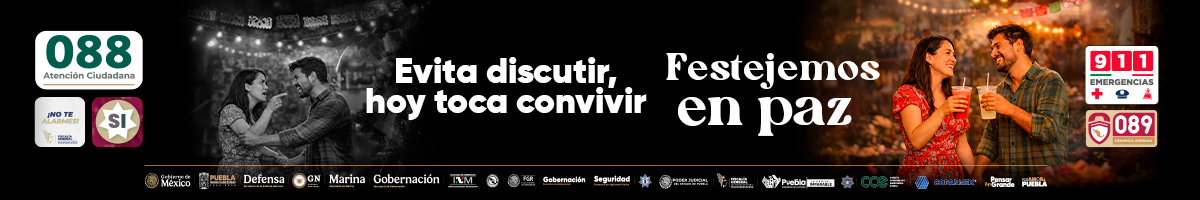Frankenstein, de Guillermo del Toro, arranca en la segunda mitad del siglo XIX, con un Preludio breve que dará paso a dos capítulos: la Historia de Víctor y la Historia de la creatura. A su tiempo sabremos que un segmento de ese 2º capítulo regresa al Preludio, del que forma parte, para dar cauce al cierre de los eventos, al interior de un gran barco nórdico y entre su tripulación de exploradores. Porque en efecto –desde su origen literario, de la pluma de Mary Shelley– los núcleos protagónicos del relato son el Dr. Víctor Frankenstein (Oscar Isaac) y su anhelado proyecto culmen: una creatura (Jacob Elordi) ensamblada de partes internas y externas de cadáveres diversos, animada de vida propia por el genio médico y científico de Frankenstein. Un Frankenstein obsesionado desde niño con dominar y vencer a la muerte, a partir de la pérdida de su adorada madre. Pero he aquí que ese emocionante, ilusionante, “éxito total”, se demuestra sólo aparente; porque la creatura no aprende ni se comporta como Víctor lo desea, exasperándolo al grado de la irritación extrema. Por su parte, la creatura crece en necesidades y sentimientos más y más íntimos, con lo que la ruptura entre “padre e hijo” se hace inevitable. Peor aún, la violencia de ese quiebre se sale de control, principalmente por el egocentrismo de Frankenstein, que sólo sabe y vive de sus propios dictados. Así pues, la mesa queda servida y dispuesta para la tragedia –incesantemente alimentada de dolor, venganza y pérdida– en la que por igual participa Harlander (Christoph Waltz), el adinerado mecenas de Víctor, así como William (Felix Kammerer) y Elizabeth (Mia Goth), el hermano menor de Víctor y su prometida.
Del Toro ha concretado una gran adaptación, apropiándose de suficientes rasgos para hacerla autoral, genuinamente personal, sin traición a lo principal de su fuente, relativo a las consecuencias de intentar “lo que sólo a Dios corresponde”. La realización es impecable en todas sus facetas, al servicio de conseguir el arte, la ambientación y el retrato gótico perfectos para ser marco de una historia –la de del Toro– que a fin de cuentas tiene menos que ver con el perdón, que con perdonar como verbo. El desarrollo de cada personaje parte de matices: Frankenstein, con sus obsesiones e individualismo justificados por una infancia infeliz; la creatura, humanizada por bondad y sentimientos fraternos, que no impiden sus arranques de frustración e ira; Harlander, con su oculta agenda propia; William, escondiendo sus temores en el amor irrestricto por su hermano; y, sobre todo, la enigmática Elizabeth, atormentada por un alma y una sensibilidad desproporcionados para el entorno y mundo en que nació. Mucho de esto no está en la novela de Shelley, pero tampoco le es ajeno en esencia. Es resultado de un artista abrevando en la inspiración de otro, con el respeto –desde luego– como base ineludible, pero asumiendo igual la vital necesidad de la mirada propia. Adaptación que le dicen, pues: tanto de los códigos de un medio para transformarlos en los de otro, como de los rasgos creativos del artista original para la mayor concordancia posible con los del nuevo autor. Si Mary Shelley viera esta Frankenstein, ¿le daría su beneplácito convencido? Pienso que sí.
Y bien, cada vez que aparece una nueva película de Guillermo del Toro, se la menciona como “tal vez su mejor hasta la fecha”. Cuestión de opiniones, claro. En cuanto a mí, no sé si Frankenstein sea esa mejor de su filmografía, pero casi seguro es una de las que más he disfrutado, con al menos una decena de planos, e innumerables momentos, de belleza y/o fuerza descomunal, sin exagerar. Y me refiero a ese disfrute nacido de la admiración por la maestría: la maestría relativa a la claridad de intenciones del concepto; la maestría en la elección de los mejores caminos para materializarlo; la maestría sobre los detalles y su esencial aporte al resultado macro; la maestría, en fin, sobre el arte de hacer un cine memorable, y hasta eventualmente trascendente. Que nadie se pierda Frankenstein.